La base económica del desierto
El sistema económico de las tribus del desierto pampeano, basado en el malón, el abigeato y el comercio transandino, colisionó con el modelo agroexportador en expansión de la Argentina criolla. Una mirada sobre la lógica de la Campaña del Desierto más allá de los mitos contemporáneos.

En el prólogo al libro de Roberto A. Ferrero sobre Roca y la campaña del desierto, el Prof. Luis F. Moyano sostiene que, sin ninguna actividad productiva que la ligara a un lugar particular del territorio, sino incidentalmente a la larga línea fronteriza ya mencionada, la base económica de la sociedad indígena del desierto pampeano estaba centrada "en el abigeato efectuado en las estancias de la provincia de Buenos Aires y la Pampa Sur de Córdoba; la invernada en campos fronterizos; y finalmente en la comercialización con Chile, en ese mundo muy particular de hacendados, comerciantes y traficantes de armas que se genera en espacios que escapan al efectivo control estatal", sistema económico del que el malón era su instrumento principal de producción.
No obstante, esta "estrecha relación" entre una y otra economía, en la que una proveía a la otra de todas sus demandas, como aclara Ferrero –y vale la pena repetirlo-, las tribus del desierto "estaban fuera de la estructura económica y política de la Argentina criolla" y, obviamente, "tenían su propia estructura social independiente" -o sea, nadie los explotaba ni esclavizaba desde este lado de la "frontera"-, aunque el malón sí afectaba la estructura productiva de la Argentina criolla.
Contra esa naturaleza económico-social de las tribus del desierto se estrellaron todos los esfuerzos por integrarlas y persuadirlas del uso de formas más elevadas de convivencia, aunque estas formas podían ser el resultado de una larga evolución, que el país no podía esperar a esa altura de los tiempos –último cuarto del siglo XIX-, sin el peligro cierto de estancarse económicamente, perder la pampa y la Patagonia a manos de Chile y/o ver surgir asomados a su frontera nuevos Estados sometidos a la tutela imperialista. Después de la trágica experiencia de la fragmentación y pérdida de parte del territorio virreinal heredado, no se podía perder también la otra mitad de la Argentina.
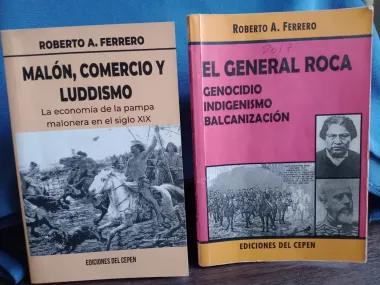
Así también, como señala el instruido prologuista de la obra de Prado, "de importador de trigo (¡venía en barricas de madera de Estados Unidos y Chile!), Argentina se ha transformado por ese tiempo en exportador de ese cereal. Las colonias agrícolas se expanden. Ha comenzado la cruza de los ganados y empieza a instalarse la industria frigorífica; la cría de ovejas reclama más tierras; la población crece con ímpetu (hemos dicho que el Censo de 1869 dio un millón novecientos mil habitantes)… Y ha llegado también el momento en que, por fin, para estos esforzados, abnegados, sacrificados jefes y soldados de los contingentes de frontera acaben los sufrimientos".
Sin duda había una flagrante contradicción entre un "modo de producción" (por llamarle de alguna manera): malón – abigeato – invernada - comercio con Chile; y el otro: producción agrícola y ganadera a gran escala, en crecimiento y expansión.
Tarde o temprano, semejante situación tenía que explotar y llevar al enfrentamiento directo como correlato y continuidad de la política y de la economía, si bien la base en la que se asentaba la estructura económica y social del desierto se desmoronó prácticamente por sí sola al ingresar el ejército a la pampa, tomar posesión de ella y desarticular su forma de "producción" principal.
En efecto, si el malón era la herramienta principal de aquel modo de producción sustentado en el abigeato (robo de ganado) y el comercio con Chile, ello implicaba muerte de población civil criolla, secuestro de mujeres y niños (cautivos) de este lado y traslado enseguida a las tolderías para ser ocupados como mano de obra gratuita o como esposas o concubinas en el caso de las mujeres.
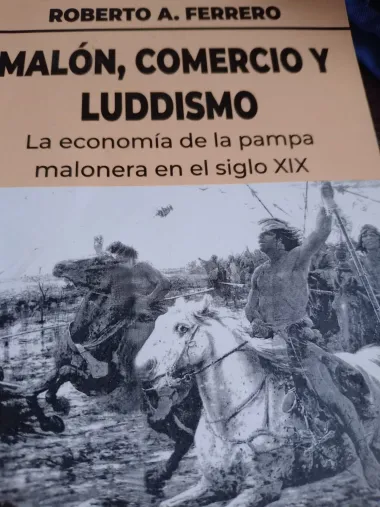
Ciertamente, el ingreso al desierto de las fuerzas criollas liberó a cientos de mujeres (a veces niñas que eran tomadas como esposas) y niños (muchos ya hombres y mujeres), que eran reclamados por sus familiares y habían sido esclavizados o sujetos a servidumbre contra su voluntad al ser traídos a las tolderías después de cada malón.
Esa situación que se vivía no podía ser admitida por el Estado Argentino, que adoptó en su conjunto (ley del Congreso incluida) aquella decisión política que se adelantaba a futuras y peores adversidades y lamentaciones nacionales.
Desierto, frontera interior y destino argentino
Aunque parezca "lo contrario", dada la ignorancia o confusión historiográfica que existe como resultado de nuestra colonización cultural, no eran los "cristianos" -civiles ni militares de la patria criolla-, quienes hacían gala de intolerancia respecto a los indígenas del desierto, como nos dice la actual versión oficial de la historia, sino al revés. Existe en esa versión una omisión o desprecio del interés nacional, una desproporcionada idealización del habitante del desierto y cierto antimilitarismo a la vez anti estatista, sin contar que tanto el anarquismo de derecha o de izquierda son anti militaristas y anti estatistas por convicción.
En efecto, las devastaciones habituales del malón –invasión a tierra de "cristianos"- tenían lugar, como afirma el historiador nacional Roberto A. Ferrero, "debido a la intolerancia de pampas y ranqueles –sobre todo estos últimos que pretendían el monopolio absoluto de aquellas feraces llanuras, que eran (por herencia y nacimiento también) propiedad de todos los argentinos y no solo de ellos, de nativos e inmigrantes, de indios y criollos, de civiles y militares, de productores y funcionarios", y cuya "intolerancia" era "instrumentada frente a las pobres y pacíficas comunidades meridionales" aquende la frontera con el desierto.

En verdad, el desierto no era propiedad exclusiva de los indios, muchos de ellos ni pampeanos ni patagónicos, en la mayoría de los casos de origen chileno, sino de todos los argentinos: indígenas o criollos; y los que realmente invadían el terreno más acá de la frontera que se había establecido, eran los indígenas del desierto y no los criollos. Unos y otros, en todo caso, tenían derecho a habitar y vivir a ambos lados de aquella frontera –como de hecho sucedía en algunos casos-, de la que ambos eran "dueños", al menos tanto los criollos como los indígenas nacidos en esta tierra, y por definición, entonces, unos como otros "originarios".
El propio cacique ranquel Mariano Rosas había admitido en sus revelaciones testimoniales al autor de "Una excursión a los indios ranqueles" que la tierra era de quien había nacido en ella.
Aunque había otro problema: las tierras de este lado de la "frontera" eran cultivadas y había un sistema productivo en funcionamiento, mientras que del otro lado no se producía ni se dejaba producir nada; y para colmo de males, los del otro lado vivían lisa y llanamente a costa de lo que producían los de este lado (ganados vacuno, equino, ovino, caprino y bienes de todo tipo), de sus vidas (cautivos) y de la comercialización de los bienes de los que habitaban en las orillas de la frontera con la pampa y el desierto, a los que invadían y saqueaban permanentemente, destruyendo vidas, propiedades y proyectos.
¿Quiénes eran, en realidad, los invasores? ¿Con qué derecho los diez mil habitantes del desierto podían robar permanentemente la riqueza y el bienestar de casi dos millones de argentinos y parasitaban una riqueza que el país necesitaba y que podía ser compartida por todos?
¿No tenía derecho una mayoría a disfrutar de su esfuerzo, y el país entero de su riqueza y soberanía extendida desde la Puna hasta la Antártida e Islas del Atlántico Sur, que nos había sido legada al independizarnos de España? La respuesta es elocuente y se cae de madura. Tampoco se trataba de los Incas ni de los Huarpes, que cultivaban la tierra, cazaban o pescaban para vivir, aparte de cultivar otras artes de su propia cultura.
¿Tenía viabilidad aquella sociedad parasitaria del desierto ya en las postrimerías del siglo XIX? Como plantea Ferrero, "¿qué habría ocurrido en caso de una victoria de los indios sobre Buenos Aires, Córdoba y Mendoza? ¿Se habría acaso implantado un régimen social superior, alguna estructura progresiva y racional (sin intolerancias ni racismo ni clasismo, etc.), alguna especie de socialismo, quizás"? La respuesta aquí también resulta evidente.
En realidad, "los fieros habitantes de las pampas no eran portadores de un sistema social más avanzado que el del capitalismo agrario que se encontraba en curso de desarrollo, si no más atrasado. Su triunfo habría implicado una "edad oscura", como la que siguió en el imperio romano a la victoria de los bárbaros germanos, salvadas sean las distancias". Inclusive, advierte y agrega el mismo historiador, "las mismas sociedades indias (del desierto) estaban en pleno retroceso social y cultural –si ya no era suficiente retroceso social "vivir de otros"-, habiendo pasado, gracias al empleo del caballo, de su primitivo estado de proto-agricultores de a pie en Chile y Neuquén, al de cuatreros nómades montados en las pampas argentinas".
¿O acaso pretendemos volver la sociedad hacia atrás y al hombre a sus orígenes naturales, en contradicción y oposición no sólo con la historia sino con los propios ciclos de la naturaleza, de la vida y de la sociedad en permanente desarrollo?
¿O al defender aquel estado de cosas -del que se quejaba el mismo cacique Mariano Rosas- le negamos el derecho al desarrollo y al progreso a los pueblos más antiguos y a nosotros mismos?




