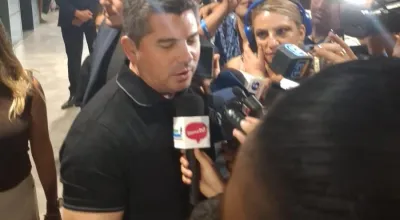Cuando partir no es elección: el legado del Chango Huaqueño y el éxodo silencioso de Huaco
Con la muerte del músico el pasado 25 de agosto, se reavivó una historia compartida por cientos de huaqueños: la de haber tenido que dejar su tierra, pero sin dejar nunca de pertenecer a ella. La vida del Chango fue espejo de un pueblo que partió sin despedirse y que aún regresa por amor y por raíz.

El fallecimiento del Chango Huaqueño, el pasado 25 de agosto, desató una oleada de homenajes sentidos en las redes sociales, medios de comunicación y entre quienes lo conocieron. Pero más allá del luto, su historia vuelve a poner en escena una realidad que ha atravesado a generaciones completas de ese pequeño rincón del norte sanjuanino: el desarraigo.
Nacido en Huaco, el Chango —además de músico y albañil— fue parte de una gran ola migratoria que, a lo largo del siglo XX, vació de habitantes al otrora próspero valle agrícola que inspiró versos de Buenaventura Luna. A los 15 años, tuvo que dejar su pueblo con toda su familia y trasladarse al Gran San Juan e instalarse en la Villa Novoa, Rawson, sin antes vivir temporalmente en Calingasta y Ullum. No por elección, sino por necesidad.
Es una historia que se repite en casi todas las familias huaqueñas. Huaco llegó a tener unos 6.000 habitantes, y hoy apenas supera los 1.200. La partida del Chango es también la partida de muchos.
El valle que dejó de ser
La historia de Huaco está marcada por una postal que alguna vez fue esplendorosa: molinos, trigales, alfalfares, huertas, olivares. Esa fue la tierra a la que cantó Buenaventura Luna, y la misma que, años más tarde, él mismo retrató con nostalgia y desilusión agregando como introducción a la canción Vallecito el siguiente verso:
"Ya no es el mismo mi valle, nublarse su cielo vi y están marchitas las flores que enamorado te di. Ya de aquel antiguo canto, del claro río materno no queda sino este llanto, que va rodando, entre tanto, se hace más triste el invierno". Y vaya si es triste para muchos huaqueños.
Esa transformación, que comenzó a percibirse en los años 50, tuvo un punto de inflexión en la década del 60 con la construcción del dique Los Cauquenes. Recuerdan los lugareños, los propios pobladores advirtieron que no debía construirse en el lugar elegido. Temían —y no se equivocaban— que al tapar las nacientes con el paredón, el valle perdería su vitalidad.
Lo que vino después fue un deterioro progresivo: menos agua, suelos salinizados, cultivos que no resistían, animales que no podían criarse. Y con ello, la gente se fue yendo. Primero por temporadas, siguiendo las cosechas; después, de forma definitiva. Huaco quedó con menos niños en sus escuelas, menos manos en sus tierras, y más nombres que se repiten en Chimbas, Rawson o Pocito.
Una ida obligada, un regreso constante
El Chango siempre volvía. Porque nunca se quiso ir. Ese sentimiento define lo que ha sido y sigue siendo la migración huaqueña: un desarraigo forzado, una lejanía no elegida. La mayoría partió en busca de trabajo, muchos siguiendo las cosechas estacionales: uva, tomate, aceituna. Trabajando en lo que sabían hacer: labrar la tierra. Otros tuvieron que reinvertarse, aprendiendo el oficio de la construcción, como el propio Chango. Otros se establecieron definitivamente en los departamentos del Gran San Juan, pero con una idea fija: volver.
La distancia, el aislamiento, la indiferencia, el estar desconectado del resto de Jáchal y de la provincia, las carencias educativas- Recién a finales de la década del 80 se creó la primera escuela de Nivel Secundario, otra de las razones por las que los pobladores emigraban buscando mayores posibilidades.
Esa contradicción entre haber partido y no haberse ido nunca se expresa, sobre todo, en el arte. El Chango Huaqueño fue una voz que no se apagó en el cemento. Cantaba con la nostalgia del que sabe de dónde viene, aunque el paisaje haya cambiado. Así como él, muchos otros artistas, albañiles, jornaleros o maestros huaqueños han llevado su acento, su tonada y su amor por el valle donde nacieron a cada rincón al que la vida los empujó.
Desarraigo con nombre propio
La historia del Chango Huaqueño no fue una excepción. Fue, más bien, un símbolo. Lo que vivió su familia lo vivieron decenas, cientos más, incluido quien escribe. A lo largo de las décadas, la falta de políticas sostenidas, las decisiones erradas en infraestructura hídrica y el olvido progresivo del interior profundo sellaron el destino de muchos pueblos rurales como Huaco.
Las estadísticas actuales no alcanzan para contar esta historia. No hay números que midan el desarraigo ni que cuantifiquen la tristeza de dejar la tierra que te vio nacer. Pero sí hay canciones, versos, y memorias orales que sobreviven, como lo hacía el Chango, guitarra en mano y el mismísimo Buenaventura Luna. Ambos quisieron ser sepultados en su terruño, como tantos otros huaqueños anónimos que piden que sus restos descansen en esa tierra tan amada por ellos.
La raíz sigue viva
Hoy, los huaqueños que viven fuera de Huaco siguen yendo y viniendo. Algunos retornan cada vez que pueden. Otros, cada vez que los dejan. La muerte del Chango los encuentra unidos en un duelo compartido, pero también en la reafirmación de una identidad: esa que no se pierde con la distancia.
Quizás esa sea la mayor lección que deja su vida: la certeza de que uno puede irse de su pueblo, pero el pueblo nunca se va de uno.