Las tradiciones nacionales y las lecciones de la tierra
A partir de la figura de Joaquín V. González y las enseñanzas de su legado, el artículo traza una genealogía del pensamiento nacional que se enfrenta al modelo liberal antinacional y a la "ley del odio" como forma histórica de dominación.

En ese proceso de desarrollo del pensamiento nacional a través del tiempo, que se sucede entre el pensamiento independentista y unionista americano de los Libertadores, el pensamiento revolucionario de Mayo, el federalismo provinciano nacional de Artigas y los caudillos provinciales en el siglo XIX y el de los movimientos nacionales del siglo XX, que son su anticipo y continuidad a la vez, se produce la aparición de la generación política, intelectual y literaria del ‘80, cuyo signo es el de un liberalismo nacional opuesto al liberalismo antinacional, anti latinoamericano, porteño, anti federal y extranjerizante de Rivadavia, Mitre, Tejedor y sucedáneos.
La fractura expuesta del liberalismo argentino descubre esta realidad histórica: el liberalismo provinciano y/o nacional no obedece a los mismos fundamentos del liberalismo porteño y antinacional. Los intereses geopolíticos de este último estaban y están ligados a un territorio limitado: la ciudad-puerto y la pampa húmeda, y a los intereses de una clase social ligada prioritariamente al comercio exterior y al interés extranjero; en cambio, el liberalismo provinciano y nacional del siglo XIX -del que se deriva a su vez el pensamiento heterodoxo que hemos estado abordando, que tiene a la vez su continuidad y sustento en el yrigoyenismo-, a la vez que concebía un país moderno en todos los aspectos, y a pesar de sus contradicciones generales e internas, tenía sus fundamentos en el territorio y los intereses provincianos y nacionales, con la mirada atenta al pasado glorioso, proyectada al futuro de la Patria Grande.

Nos lo confirma el historiador Roberto A. Ferrero en "Miguel Juárez Celman y la Generación del 80": "Los sucesos del Ochenta implican la aparición hegemónica de un nuevo liberalismo", que ahora viene "desde las provincias hacia el Puerto" con el propósito de integrar el territorio nacional, federalizar la ciudad de Buenos Aires, fundar el Estado Nacional moderno y, entre otras cosas, crear el Ejército Nacional, la Moneda Nacional y la Educación Pública, entre otras medidas del mismo signo.
En ese proceso de modernización y medidas nacionales en general tendrá participación uno de los primeros hombres de la Generación del ‘80, Joaquín V. González, escritor nacional de renombre, educador, historiador, jurista, gobernador de La Rioja, ministro del general Roca en su segundo mandato y Senador Nacional, quien en 1905 obtendrá como primer Rector, la nacionalización de la Universidad de la Plata, creada por ley del Congreso de la Nación en 1897 a instancias del senador Rafael Hernández.
Miguel Ángel Cárcano (1889 – 1978), hijo de Ramón J. Cárcano (1860 – 1946) -que fuera gobernador de Córdoba, autor de una tesis doctoral sobre "los hijos nacidos fuera del matrimonio" que levantaría mucha polvareda en su época, candidato a presidente para reemplazar a Miguel Juárez Celman (derrocado por el golpe porteño del ’90), e integrante de ese liberalismo nacional de cuño provinciano-, como su padre, él también político, escritor e historiador, escribirá una página que la historia ha recogido como "La lección de Joaquín V. González", que nos permite introducirnos brevemente en ese pensamiento nacional y liberal de la generación del ´80 en los primeros años del siglo XX, del que se nutrirá también el pensamiento de la Reforma Universitaria de 1918.
La lección de Joaquín V. González
Con el título que antecede, Miguel Ángel Cárcano relata la lección que le proporcionará el escritor, político y académico riojano al escucharlo por primera vez en 1909 con tan solo veinte años.
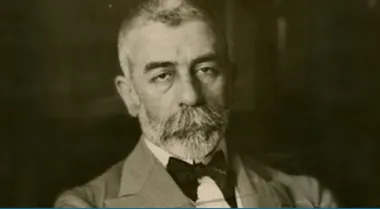
"Todavía oigo su voz melancólica y grave -refiere Cárcano hijo-. Las ideas de su discurso penetraban en mi espíritu y a veces llegaban al corazón… Me sentía torturado por el ideal inalcanzable. Fue entonces cuando conocí a González, leí Mis Montañas y La tradición nacional. Me apercibí que vivía en un ambiente irreal, de estéril sentimentalismo. González me reveló un mundo nuevo: mi país, que me ofrecía todos los estímulos de una tierra joven y sana".
"Olvidé al punto -continúa M. A. Cárcano- el egoísta culto del yo, para escuchar la voz de la llanura y la montaña argentina, las leyendas nacionales; la epopeya de la conquista y la gesta de los hombres que construyeron el país. Ahuyenté las sensiblerías literarias para vivir la realidad".
Fue así que se apoderó de él "una sana alegría". "Sentí -expresa Cárcano- una ilimitada confianza, descubrí una inmensa tarea a realizar. Esta transformación espiritual fue el resultado de la primera lección de González".
Todavía sin saber muy bien de quién se trataba, al preguntarle a su padre sobre Joaquín V. González, Ramón J. Cárcano -quien todavía tendría tiempo para apoyar a Perón en su primera presidencia-, le resumirá el cursus honorum de aquel hombre singular: "Es un joven poeta riojano que se hizo maestro y después hombre de Estado. Fue gobernador de su provincia y varias veces ministro. Hoy es senador nacional".
Sin duda, aquel poeta de las Rimas, "cuando redactó el código del trabajo sabía tanto de derecho como Vélez Sársfield, con más competencia que los socialistas y mayor visión que Pellegrini".
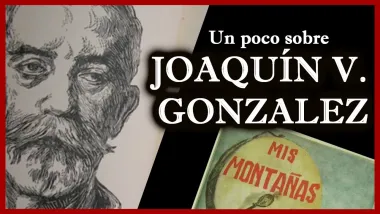
Cosa curiosa en un hombre de su época, González "jamás viajó al extranjero; sabía tanto de los países que no conocía, por la constante lectura de sus escritores, sin que la universalidad de su cultura le impidiera ser genuinamente argentino, el mejor testimonio de un momento feliz de la República".
Según reconoce Cárcano, González "me enseño el arte de gobernar; en su curso de Derecho Internacional, me condujo por el complejo y sutil laberinto de las relaciones entre los países; aprendí el difícil oficio de la diplomacia y cómo se resuelven los más intrincados conflictos cuando existe cabal comprensión de las causas que los crean. Su amistad fue una constante cátedra dictada con sencillez y sabiduría". No obstante, como no siempre el maestro puede garantizar el resultado de sus enseñanzas en el discípulo, Miguel Ángel Cárcano integraría la Comisión que redactó y firmó el Pacto Roca - Runciman de 1933, como lo haría el hijo del general Roca que presidía dicha Comisión (de allí el nombre del pacto), en la antítesis del liberalismo nacional de sus padres.
J. V. González y la "ley del odio"
De aquel hombre sencillo y extraordinario surgiría además la revelación de una de las leyes que ha enrarecido muchas veces el clima de la República: la ley del odio (que deparó irracionales fusilamientos como el del coronel Dorrego y degüellos como los de Cañada de Gómez; el alevoso crimen de Olta; los indiscriminados bombardeos sobre la población civil de Plaza de Mayo en 1955; los arbitrarios y furiosos golpes de Estado de 1930, 1955 y 1976; y las crueles políticas anti populares y anti nacionales que hemos experimentado y padecido los que hoy tenemos ya setenta años).
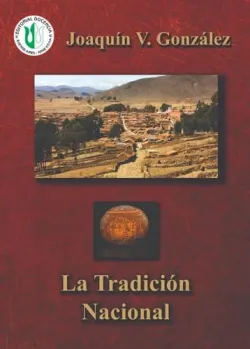
Para J. V. González, revela Miguel A. Cárcano en su reseña, "la ley de la discordia intensa es la enfermedad endémica de la vida nacional". En efecto, "la ley de la discordia y el odio -refiere el escritor- se le presenta a González desde su juventud con horrible desnudez y violencia. Por efectos del contraste, él mismo lo decía, se enardeció su pasión por el estudio, la cultura y la tolerancia entre los hombres".
De alguna manera, "esta posición se revela en su obra escrita que abarca más de treinta volúmenes. La ausencia total del odio, la fortaleza para sufrir el ataque, la ecuanimidad en la desgracia, su generosidad para enseñar y para dar, su patriotismo siempre dispuesto a servir a su país… la tradición no es para él una cadena que lo aprisiona, sino un estímulo constante para comprender y mejorar el presente".
Ante todo, Joaquín V. González, visto por el joven Cárcano, "profesa un patriotismo viril y expansivo, creador y pujante, atemperado por un humanismo universal que estimula el entusiasmo de la juventud y la reflexión de los hombres maduros".
Al abandonar en 1918 la presidencia o rectoría de la Universidad de la Plata, fundada por el "hermano de Martín Fierro", que González había nacionalizado, el gran escritor, pensador y político riojano mencionaba algunos pormenores y caracteres de esa ley que ha regido nuestra vida, sin resolverse todavía definitivamente el pleito que la origina y hacerlo, como sería justo, a favor de la Argentina y de su pueblo:
"En mi larga vida pública de soldado y conductor de partidos, de funcionario, gobernante y legislador -manifestaba- he podido ver muchas cosas, auscultar muchos corazones, profundizar muchas conciencias, leer en muchos espíritus, y puedo afirmar que nuestro pueblo se haya trabajado por gravísimos males".
¿Cuáles eran esos gravísimos males?
"La propaganda victoriosa, la actitud más aplaudida y más feliz, son las más inspiradas en el odio y en la ferocidad; las diferencias, las divergencias y las antipatías, se desatan en la lluvia de fuego de la afrenta, la calumnia, la injuria más extrema", sin esperar que "en las obras o empresas individuales (ni qué hablar de las obras que edifican un país o una Nación), en la que habría derecho a esperar una cooperación benévola, es proverbial la oposición, resistencia, la contradicción apriorística y prevenida que va contra el autor (tanto peor si el autor es el Estado, representación cabal de los habitantes de un país) y no contra la obra; o va a la anulación y no a la mejora de la tentativa, por el aporte de una crítica constructiva y prolífica".

Aunque nadie suele ser profeta en su tierra ni tampoco en su tiempo, sin embargo, tal vez podamos aprender todavía esa lección que nos llega del pasado cuando en lugar de veinte, ya tenemos doscientos maduros y suficientes años.
Si para González la "ley del odio" representaba una idea de "regresión histórica" –"ley universal de las clases explotadoras", como la llama Ferrero-, como decía a su vez el Prof. Enrique Lacolla, del que también pudimos aprender muchas cosas desde nuestros veinte años hasta el día en que partió en 2024, tal vez debamos comenzar por reparar en "la necesidad de buscar las premisas para una reconciliación del pensamiento argentino consigo mismo", lo que equivale a decir encontrarnos con nosotros mismos a través de una genuina conciencia colectiva nacional que derribe todos los odios y barreras que nos impiden ser una Nación soberana, una América Latina unida y una gran Comunidad Organizada, pues la caridad bien entendida comienza por casa.




