El nacimiento de la educación pública argentina
La historia de la educación pública argentina no comienza en 1884, pero fue en ese año cuando el Estado Nacional asumió por fin su rol fundamental en la alfabetización y formación de ciudadanos.

Como asegura Emmanuel Kant, considerado uno de los grandes pensadores europeos, la educación es "el problema más grande y difícil que pueda ser propuesto al hombre". Entendido así, "plantear el problema es haberlo resuelto", según sostenía Mr. Fernand Brunetiere en "Historie et Literature" (1884), el mismo año que el gobierno del general Roca creaba la educación pública en la Argentina, institución particularmente importante de un país en los comienzos de su realización nacional.
Breve historia de la Educación Pública argentina
Incluso antes de la conquista española, la educación había resultado esencial en los mayores imperios de la época: Aztecas e Incas. Sin contar con un sistema de escritura tal como lo conocemos ahora, sin embargo, cifraban sus posibilidades como sociedad en establecer y difundir su cultura entre propios y extraños en forma oral (y/o a través del quipu y/o el tocapu en el caso de los Incas), con el fin de perpetuar "la memoria social, es decir el conjunto de leyes, normas y valores que deben transmitirse de una generación a otra para asegurar la identidad misma de la colectividad", tal como señalan Salvador Canals Frau y Tzvetan Todorov en sus respectivos tratados sobre la sociedad prehispánica.
No por nada tampoco, los españoles crearían la "Escuela del Rey", que sería reemplazada por la "Escuela de la Patria" después de 1810, y entre el siglo XVI y el siglo XVIII fundarían más de treinta universidades a lo largo de Nuestra América.
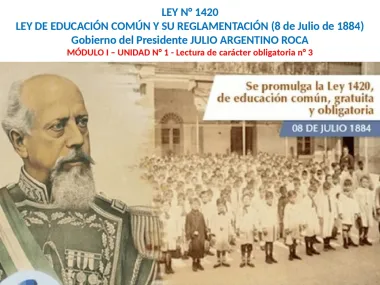
Más acá en el tiempo, el Dr. Manuel Belgrano, un precursor en temas de soberanía económica y educativa de una Nación en formación, afirmaba en su "Autobiografía": "Conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el común". Tan estrecha es la relación entre Educación, Nación y Sociedad que, ya secretario del Consulado de Buenos Aires en 1796 y a la vez hombre comprometido con la sociedad y comunidad de su tiempo, en un país de raíz agropecuaria, Belgrano entendía que no había método más eficaz para promover la agricultura que la educación de los agricultores, tarea que hoy realizan las escuelas técnicas, las universidades y organismo tecnológicos como el INTA. De acuerdo a dicho propósito, proponía fundar una Escuela de Agricultura.
De igual manera, dependiendo de la riqueza producida por el agro, debía desarrollarse a la par la Industria y el Comercio, para lo cual Belgrano preveía la creación de escuelas especializadas en esos otros rubros multiplicadores de la riqueza de un país.
Más tarde, en los fundamentos al Reglamento de 1813 para las escuelas de Santiago del Estero, Tarija, Tucumán y Jujuy, favorecidas por la donación del premio recibido por el triunfo en la Batalla de Salta, el General Belgrano manifestaba: "El maestro debe inspirar a sus alumnos un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado, y estimar en más la calidad de americano a la de extranjero".
Durante todo el siglo XIX hasta la promulgación de la ley de Educación Común de 1884, diversas circunstancias, entre ellas la guerra civil entre Buenos Aires y las Provincias (prácticamente desde 1810 a 1880), y el triunfo hasta entonces de un modelo de país relacionado con intereses particulares y minoritarios de nativos asociados al extranjero, impidieron la conformación de un sistema educativo que tuviere una fuerte impronta nacional en todo el sentido de la palabra.

La prioridad para una educación pública, gratuita y común para todos los habitantes recién tendría lugar con la creación del Estado Argentino en 1880 y la promulgación de la Ley de Educación Común en 1884.
Con la Ley 1420 había nacido la educación pública en la Argentina, uno de cuyos antecedentes podríamos considerar "Educación Popular", texto escrito en 1848 para el gobierno de Chile por Domingo F. Sarmiento, promotor de la "educación popular" en nuestro país también.
No había sido casual que, durante el Gobierno del Gral. San Martín en Cuyo (1814 – 1817), y de su Teniente Gobernador José Ignacio De la Roza en San Juan (1815 – 1820), detrás de un proyecto de Patria Grande, se fundara la Escuela de la Patria, que Sarmiento catalogaría como "la única instrucción sólida que se ha dado entre nosotros en escuelas primarias", y a sus maestros, "unos sujetos dignos por su instrucción y moralidad de ser maestros en Prusia", cuyos seminarios eran "el pináculo de la humilde profesión de maestros".
Al contrario, la iniciativa del gobierno porteño de Rivadavia en 1825, de becar algunos jóvenes del Interior para que estudiaran en Buenos Aires, sin un verdadero objetivo nacional, terminaría en un fracaso.
Aunque habría creación de escuelas nacionales tanto en la presidencia de Sarmiento como en la de Avellaneda (ministro de Educación de Sarmiento), no obstante, no habría una ley de educación general que organizara y promoviera sistemáticamente la enseñanza hasta 1884. Tal vez ello se debiera a la inexistencia de un Estado Nacional hasta 1880, pues después de haber federalizado Buenos Aires y fundado el Estado Nacional, el Estado Argentino crearía 600 escuelas, elevaría el número de maestros en cerca de 3.500 y los concurrentes a las escuelas superarían los 100.000 estudiantes.
La ley de educación común, laica, gratuita y obligatoria
Es necesario afirmar y reafirmar que fue gracias al Estado Argentino que nació la Educación Pública tal como lo confirma la historia de nuestro país. En efecto, la Ley 1420, promulgada el 8 de julio de 1884, creadora de la Educación Pública en la Argentina, fue a su vez una de las leyes fundacionales del Estado Argentino Moderno, junto con la Ley de Federalización o de Capitalización de Buenos Aires (resistidas por Buenos Aires), que convertía a esa Ciudad en Capital de la República.
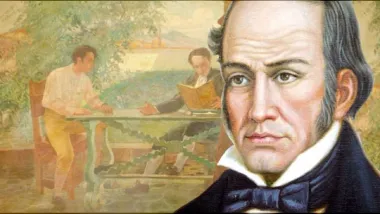
Hasta entonces, los presidentes y los habitantes de otras provincias del inmenso territorio argentino solo habían podido ser huéspedes de aquella ciudad o en su defecto ser considerados extranjeros.
La Ley 1420 estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, lo que suponía la existencia de una escuela al alcance de todos los niños del país y de cualquier sector social, con acceso a un conjunto mínimo de conocimientos también estipulados por ley.
Al momento de la sanción de la ley, el porcentaje de personas alfabetizadas en Argentina era muy bajo. Sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes. Treinta años después, al conmemorarse el Centenario de 1910, ya dos de cada tres argentinos sabían leer y escribir.
Adolfo Prieto, provinciano (y creemos que sanjuanino), investigador de reconocimiento internacional, doctorado en la Universidad Pública de Buenos Aires en 1953, es contundente en ese sentido:
"Bastará informarnos –señala- sobre la formidable producción de material impreso que empezó a circular desde comienzos de la década del 80, para entender que la capacidad de lectura creada por la escuela pública era ya, por entonces, un dato de la propia realidad".
Para el investigador, "la escuela, entonces, con todos los altibajos atribuibles y verificables, fue el primero de los instrumentos de modernización puestos en práctica en la Argentina, y el primero en demostrar que, en ese arduo proceso, cada instrumento vendría a desdoblarse en diferentes roles y distintas vías de acción. El primero también en visualizar los logros del objetivo oficialmente asignado".
Una reseña de 1887 sobre las Bibliotecas Populares en Buenos Aires señala:
"Nada más interesante que el espectáculo que presenta el vastísimo salón de la biblioteca del municipio en las horas de mayor concurrencia… todos con la vista clavada sobre las páginas abiertas de un libro, y con la frente iluminada por los resplandores intelectuales que él proyecta, reconociéndose iguales delante de este gran nivelador por excelencia".
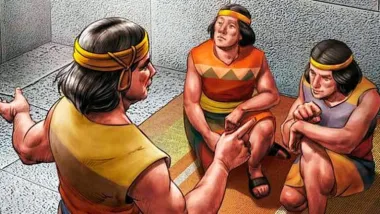
Digamos de paso, que las Bibliotecas Populares fueron también resultado de una política de Estado, que comenzó a ser sistemática en la presidencia provinciana y a la vez nacional de Sarmiento, siguió en la de Avellaneda y se consolidó con la del tucumano Julio Argentino Roca con la promulgación de la Ley de Educación Común, que en menos de 30 años logró la alfabetización de todo el territorio argentino. Desde 1880 a 1910 el porcentaje de analfabetismo bajó al 4%: hubo alrededor de 5 millones 700 mil alfabetizados en una población aproximada de 6 millones de habitantes.
El derrame de las políticas de Estado
"La conformación de un mercado de producción, circulación y consumo de bienes culturales y las campañas de alfabetización y de escolarización implementadas por el Estado, como la Ley de Educación Común de 1884 y la Ley Láinez de 1905 –confirma Beatriz Cecilia Valinoti (UBA)-, permitieron la ampliación del público lector".
No hay duda: sin la intervención del Estado –y fundamentalmente de un Estado definitivamente federalizado y de todo su territorio integrado, organizado y pacificado, no hubiera sido posible la inmensa tarea de alfabetización que se llevó a cabo en todo el ámbito nacional, dándole a nuestro país el nivel educativo y cultural que le fuera y hasta hace poco le era reconocido en todo el mundo.

Consecuentemente, el acompañamiento de la política estatal de alfabetización impulsó a su vez la creación, ampliación y consolidación del mercado privado editorial.
Por eso cabe reafirmar que la decidida intervención del Estado, en lugar de neutralizar la actividad privada siempre la ha potenciado y es una constante en la realidad argentina, derribando una y otra vez un mito que los sofistas argentinos ha intentado implantar y que, paradójicamente, los sectores empresariales y las clases medias -beneficiarias y usufructuarias de esas políticas intervencionistas- desprecian y a veces combaten, perjudicándose cuando el Estado se retira de su esencial función motora en un país en desarrollo.
Confirmando esa verdad, en 1898, consignaba un informe del diario La Nación: "La rama más importante del comercio de libros en la República Argentina es la de la enseñanza, sobre todo primaria, que abarca más del cincuenta por ciento de los negocios".
A 141 años de su fundación, la Educación Pública vuelve a estar en discusión junto al modelo de país que la hace posible… Es que no hay Educación Pública sin Nación ni Patria sin educación nacional y/o patriótica. Tampoco tendremos Educación Pública si nos conformamos con ser colonia o semicolonia, es decir sin la imprescindible independencia espiritual que asegure nuestro destino independiente y nuestra grandeza nacional junto a nuestros hermanos latinoamericanos.
Nuestro problema educativo
Sin duda, la Educación Pública cumple un papel fundamental en la identidad y desarrollo de una sociedad, pues, para empezar, tiene que ver con la posibilidad efectiva de crear a través de ella una conciencia de comunidad nacional y consecuentemente organizar la comunidad misma, en tanto la educación nos forma como ciudadanos de una sociedad determinada y nos ayuda -o debería ayudarnos- a "adquirir conciencia de nuestra singularidad", como bien lo señalaba el escritor Octavio Paz -Premio Nóbel de Literatura- en uno de sus textos antológicos.
La educación cumple, además, un fin comunicacional básico: poner en común valores, costumbres, principios; une a la comunidad en objetivos nacionales y sociales comunes y solidarios, conformando una unidad y un todo nacional, cuya cohesión la fortalece como sociedad (como lo demuestran las sociedades desarrolladas); y es la encargada de conservar la tradición nacional, entendiendo por tal la memoria cultural de un pueblo, de su pasado y de su génesis. En esa medida, la Educación Pública no puede dejar de formar parte del proyecto de Nación.
De allí la importancia que tiene la intervención del Estado Nacional –instrumento político-institucional de una Nación para organizarse, desempeñarse y realizarse como tal– con el fin de impulsar y hacer efectivos los objetivos de la Nación entre todos sus habitantes, tarea que excede a los particulares, que tienen sus propios fines individuales, como dicho objetivo comunitario excede también los fines lucrativos de cualquier empresa.
Si un país no se hiciera cargo de la educación de todos y cada uno de sus hijos, quedaría a expensas de la voluntad, posibilidades y fines particulares (no siempre de acuerdo con los fines generales), desatendiendo en los comienzos de la construcción de una Nación el propósito de formar ciudadanos en un espíritu de lealtad con su patria y de solidaridad con sus compatriotas como fundamento de la propia identidad nacional (como lo han hecho y lo hacen todos los grandes países del mundo), fundamento que deben tener como prioritario todas las instituciones educativas (tanto de gestión estatal como de gestión privada), en igualdad de condiciones y oportunidades para todos, y en línea con aquel pensamiento soberano y dignificante del Dr. Manuel Belgrano en los albores del nacimiento de la Patria, que inspire y forme a los estudiantes de todos los ciclos educativos en "un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano a la de extranjero".




