De cómo la prosperidad de Buenos Aires resultó ser pariente de la pobreza del Interior
Desde el Virreinato hasta nuestros días, Buenos Aires consolidó su riqueza a expensas del resto del país. Una clase dirigente aliada al comercio exterior, el contrabando y el centralismo político forjó una prosperidad exclusiva que aún hoy pesa sobre las provincias.

Como han señalado distintos historiadores, y tal como consigna Félix Luna en "Buenos Aires y el país", algo ha funcionado mal en la historia argentina, "desde que la prosperidad de Buenos Aires ha significado la decadencia del interior y viceversa".
Hay un perfil del Buenos Aires actual –insistía Félix Luna- "que se recorta en el oportunismo, el dinero fácil, la violación de la ley sin sanciones judiciales ni morales. Probablemente ese perfil empezó a esbozarse en la más rancia tradición porteña: al menos es de suponerlo dado su persistencia en otras épocas".
Si Buenos Aires se había criado –según el santiagueño Ricardo Rojas- en una "pacífica esclavitud a lo extranjero", no era de extrañar esa "superstición por los nombres exóticos" que caracterizaría a Borges y a su generación, haciéndoles sentir, como los denunciaba Arturo Jauretche, "exiliados en su propia patria".
Por otro lado, si la vigencia del célebre Reglamento de Comercio Libre de 1778 "significó la ruina del comercio monopolista de Lima" y la destrucción de las economías regionales del Interior, por el contrario, legalizó a espaldas de las provincias el modelo exportador de materias primas e importador de manufacturas extranjeras (que el país podía producir), y "deparó la vida y la opulencia de Buenos Aires" y de su burguesía comercial exportadora e importadora.
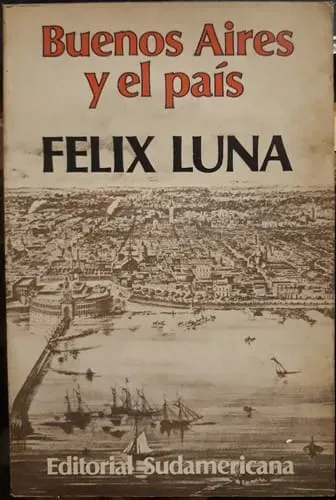
Así fue cómo la prosperidad de Buenos Aires y el encumbramiento de una oligarquía ligada exclusivamente al comercio exterior, sin ningún tipo de condicionamientos, resultó ser pariente de la pobreza del interior…
El abuelo de la corrupción
Antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que erigiría a Buenos Aires como su capital, las zonas más desarrolladas en lo que hoy es la Argentina eran, paradójicamente, las del Noroeste, con cabecera en Santiago del Estero –primera ciudad argentina y madre de ciudades-, y la zona de Cuyo, ligada por estrechos lazos históricos culturales y comerciales a la Capitanía de Chile y al interior sudamericano del Perú y el Paraguay inclusive.
Aquellas provincias estaban ya constituidas cuando Buenos Aires era apenas un potrero, e incendiada por los indios pampas no dominados aún por el conquistador esperaba su segunda fundación. Verdaderamente, la civilización palpitaba en las entrañas de Hispanoamérica mucho antes de que Buenos Aires y la"pandilla del barranco" dirigiera los destinos de esta parte del Nuevo Mundo.
La creación del Virreinato del Río de la Plata vino a romper el equilibrio político alcanzado hasta entones, producto de la no preponderancia en especial de una zona sobre otra, beneficiando directamente al sector que dominaba las relaciones comerciales en aquel momento. A propósito, afirmaba en 1854 Mariquita Sánchez (citada por Félix Luna): "Yo he conocido a estas pobres provincias, ricas, más industriosas que Buenos Aires...".

En cambio, el sector dirigente de Buenos Aires –apunta Félix Luna en el libro citado, se había formado "sobre bases que ignoraban las pautas sociales prevalecientes en el interior del Virreinato… Bolicheros, y contrabandistas aparecen en el primer ramaje de cualquier árbol genealógico… en perfecta afinidad con la actitud libre y suelta del poblador rural", que a fines del siglo XVIII había producido una depredación irracional de recursos a través de "las vaquerías", aparejando una alarmante disminución del ganado vacuno. De acuerdo al historiador, "este ejercicio dilapidador dejó su sello en los ancestros porteños". Dilapidación, improductividad y desinversión terminarían emparentándose. Pero, claro, Buenos Aires no había tenido una fácil niñez, cuando ya el Noroeste y Cuyo eran mozas en edad de merecer.
Dada la pobreza existente, dice Luna, "los habitantes de Buenos Aires vivieron sus primeras décadas mirando hacia el río, como náufragos, esperando que de allí llegara la salvación". Esa actitud marcó su personalidad para siempre. Por el contrario, en lo que respecta al gaucho, "mientras domaban unos, / otros al campo salían, / y la hacienda recogían, / las manadas repuntaban, / y ansí sin sentir pasaban / entretenidos el día".
Una situación fortuita –la anexión de Portugal a la Corona española- le permitió a Buenos Aires establecer vinculaciones comerciales con Brasil y así no perecer de necesidad. Pero el peligro de verla convertida en "una ciudad portuguesa", produjo la Real Cédula de 1595 que prohibió la introducción de mercaderías procedentes de las colonias portuguesas. En esas circunstancias, para sostenerse, sin otra riqueza que el ganado salvaje y las tierras incultas, "entonces Buenos Aires empieza a ejercer un contrabando casi institucionalizado".
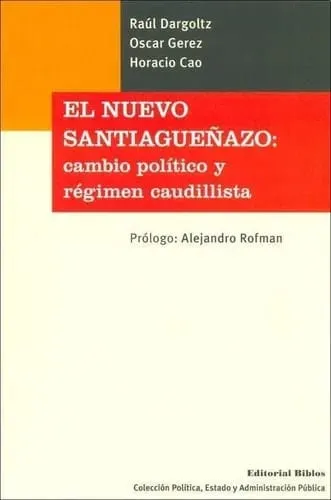
El resultado de esa situación fue la instalación en los primeros años del siglo XVIII de una mafia de contrabandistas que sobreviviría lucrando con el tráfico ilegal. Así y todo, "Buenos Aires seguía siendo pobrísima, pero algunos pocos vecinos vivían suntuosamente, hacían alarde de sus concubinas, organizaban formidables timbas y coimeaban prolijamente a los funcionarios", más fieles a sus bolsillos que al Rey. Está claro que no se trataba del gaucho sino de los sectores ligados al comercio, que con el tiempo se convertiría en la burguesía comercial exportadora e importadora portuaria, a la que se integró la oligarquía terrateniente y ganadera que fue beneficiada con la entrega de tierras públicas o la compra de ellas a sus tenedores por precio vil.
Fiel a su personalidad improductiva y "parasitaria" con la que la naturaleza la había castigado y terminaría "premiándola" a la vez, "Buenos Aires (y con ella su clase dominante) sobrevivió en el primer siglo de su vida gracias a una burla permanente a la ley", que 200 años después, un representante de esos mismos intereses ha consagrado como muestra de "heroísmo". "No hay cosa en aquel puerto tan deseada –decía el ex gobernador Dávila en 1638- como quebrantar las órdenes y cédulas reales". Era, según Félix Luna, una forma de cumplir "el destino intermediador de la ciudad de Garay, imposible de realizar mediante vías legales…".
Libertad sin defensa ni presupuestos previos
Si bien el Virreinato del Río de la Plata había sido creado para fortalecer el dominio hispanoamericano en el Sur e "impedir que otras naciones extranjeras como la Inglaterra tomasen posesión de algunos parajes en las desiertas costas patagónicas", en realidad ocurrió todo lo contrario, como lo demostró la usurpación de nuestras Islas Malvinas en 1833.

Como nos confirman los historiadores provincianos Dargoltz, Gerés y Cao, "al contrario de lo que sucede en la actualidad, Buenos Aires y la región pampeana estaban dentro de lo que era el área más retrasada de lo que sería el territorio argentino... Asimismo, desde Lima -capital del vireynato del Perú del que dependía todo lo que hoy es el territorio argentino- se habían impuesto disposiciones que prohibían casi todo el comercio por el puerto de Buenos Aires, hecho que además de frenar su desarrollo había servido como protección de las industrias del interior contra los productos europeos".
Por el contrario, la fundación del nuevo virreinato y las medidas económicas adoptadas por el rey Borbón favorecerían a los intereses de los antiguos y experimentados contrabandistas ingleses asociados a la pandilla del barranco, debilitándose sobremanera la economía americana, hasta el día anterior protegida de hecho por el sistema monopólico de los Austrias. Además del traspaso virreinal, que ya de por sí era desequilibrante, la promulgación del Reglamento de Comercio Libre de 1778 por parte de Carlos III vino a romper indefinidamente el equilibrio económico y comercial alcanzado.
El nuevo Reglamento terminaría por favorecer solamente a los comerciantes porteños (exportadores-importadores), más amigos de los contrabandistas ingleses que de los industriosos cuyanos, norteños, alto peruanos, orientales o paraguayos. No había duda –ayer como hoy- a la burguesía comercial de Buenos Aires y a la vieja Pandilla del Barranco le importaba más el mercado externo y sus ganancias que el mercado interior y el bien común de los argentinos.
Coincidimos con el historiador Horacio Videla: "La recesión industrial de los últimos años hispanos no reconoce su origen en la política restrictiva del sistema monopólico; por el contrario, fue el resultado de la posición adoptada por el citado Reglamento con su libertad económica sin defensa ni presupuestos previos", que a nivel social y económico tuvo las consecuencias señaladas. Tanto favorecía a toda América ese proteccionismo de hecho, que "en los periodos de guerras, como la sostenida con Inglaterra entre 1796 y 1802, el comercio marítimo se interrumpía y el comercio provinciano se recobraba".
Ya a partir de entonces (1776) y sería una constante en la historia argentina -a ello se deben sus luchas civiles-, Buenos Aires y la oligarquía porteña y bonaerense crecerían rápida y desmesuradamente en comparación con las demás clases sociales y las provincias interiores, absorbiendo para sí las ganancias del puerto y de la aduana..., sin pagar impuestos, sin compartir ni derramar nada y sin distribuir lo que solo ellas tenían el privilegio de disfrutar a sus anchas…




