De Alberdi a Mitre: "los dos países"
En su crítica a Mitre y a la Buenos Aires hegemónica, el Alberdi de la Confederación revela las claves ocultas del conflicto estructural argentino: dos países enfrentados, dos proyectos de nación, una historia distorsionada.

Juan Bautista Alberdi, no el joven Alberdi liberal y cosmopolita, más conocido, sino el Alberdi ya nacionalizado a partir de su colaboración política y diplomática con Urquiza y la Confederación Argentina -cuyas opiniones le costaron "el destierro de toda su vida"-, es considerado un precursor de nuestro revisionismo histórico, tanto por sus cuestionamientos a la historiografía oficial de su tiempo como por sus aportes al pensamiento nacional. Tiene méritos para ello.
En el prefacio de su ensayo histórico-político "Grandes y pequeños hombres del Plata" (1879), Juan Bautista Alberdi, que ha servido a la Confederación Argentina desde 1852 como embajador en Europa, por lo cual recogería el encono de por vida de reputados "unitarios" y "liberales" de su época y en particular del general Mitre (líder de la provincia autoritaria y/o separatista según sus exclusivas conveniencias), enuncia en dicho libro algunas ideas que iluminan toda nuestra historia desde la Revolución de Mayo y la Revolución de la Independencia hasta el presente.
Al referirse de entrada al "presidente historiador", "salido del acaso" "para llenar patrióticamente su inmerecido puesto", Alberdi señala: "Yo conocí un gobernador de provincia que destruyó el poder del presidente por una reforma…, con el objeto de agrandar su propio poder de gobernador (1860); al otro día, cuando el gobernador se hizo presidente (1862), emprendió otra reforma para destruir el poder del gobernador local y con el objeto de agrandar SU propio poder de presidente".
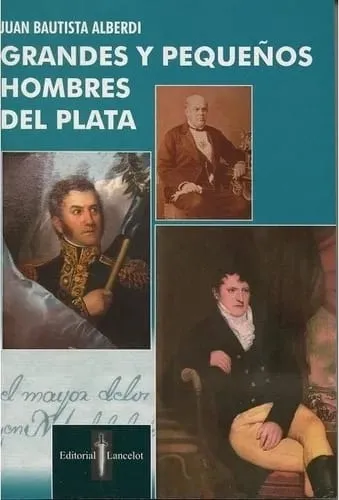
"Esos viajes de la unidad a la federación y de la federación a la unidad con los poderes y rentas nacionales en sus baúles como si fueran parte integrante de su equipaje personal… -proseguía Alberdi- no creo que pueda increparse de burlar la revolución al que no los practica ni los aprueba". "No por eso se dirá -se defiende el tucumano- que ríe de la revolución el que deseare para su patria un presidente encargado de dar renta a la nación, en lugar de encargarse de confiscársela…". Así, "un presidente puede llamarse nacional por la razón de que está encargado de desvalijar a una nación en beneficio de una provincia". Esa provincia, por entonces una sola con la ciudad de Buenos Aires, era poseedora y beneficiaria con exclusividad del Puerto Único y de la Aduana Nacional, y allí residían las clases que parasitaban la riqueza nacional en sociedad con el comercio inglés.
"Por premio de esto -engruesa Alberdi su argumento- tiene ya Mitre, en pago, el título de "segundo Rivadavia", pero, es verdad que Rivadavia, creador de la unidad ("a palos"), lo creó todo en el lienzo, dejando la realidad como la dejan los pintores en manos de la naturaleza". Para algunos gobernantes, remata Alberdi, "… gobernar es pintar".
"Es de notar -prosigue Alberdi- que la última palabra con que acaba el libro de la Historia de Belgrano por Mitre -que escribió y publicó durante su presidencia "para pasar ocupado su tiempo de presidente", "es un anuncio de llevar la anarquía al Paraguay, como corolario de la Revolución de Mayo". "Es que para él -insiste Alberdi- la anarquía es la revolución y el nuevo régimen: por eso la ha organizado en gobierno permanente, en las instituciones actuales, que se pueden definir como el desorden constituido…".
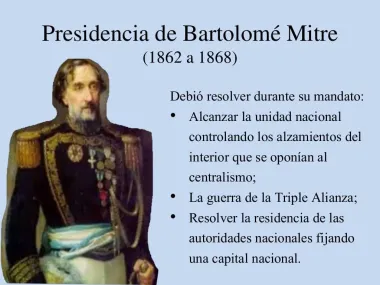
Al referirse al tratado de paz firmado con España, que el mismo Alberdi ha redactado en 1859, ratificado y consagrado en 1860, en la que España "reconoce y consagra el derecho de la revolución de América" (la "libertad de nacionalidad", que recoge antecedentes de la revolución francesa de 1789), Alberdi cuestiona: "El general Mitre lo ha reemplazado por un principio colonial: la nacionalidad violenta y forzosa".
Dos países, dos proyectos…
El capítulo XX de "Grandes y pequeños hombres del Plata" es iniciado por Alberdi con esta frase tan aguda como cierta en la profundidad de su significado: "La división argentina no es política, es geográfica. No son dos partidos; son dos países". En este capítulo, Alberdi trata un problema muy actual, y de alguna manera nos descubre, con muchos años de anticipación, el verdadero fundamento de nuestras luchas pasadas y presentes.
"El hecho es -comienza diciendo- que la federación fue tomada de muchos modos y varios sentidos, tanto por Buenos Aires como por las provincias". "La federación para Buenos Aires fue siempre un medio de eludir el reconocimiento de toda autoridad nacional superior a la de su provincia" y de los intereses oligárquicos y foráneos que "Buenos Aires" representaba. Ese carácter y condición, Buenos Aires los defendería separándose de la Confederación Argentina en 1852; haciendo rancho aparte por una década como Estado independiente; haciendo la guerra a las provincias entre 1862 y 1868; tomando las armas en 1874 para oponerse a la presidencia del tucumano Avellaneda; y en 1880 para oponerse a la federalización de Buenos Aires y la creación del Estado Nacional.

"De ese modo la federación en el Plata -concluía Alberdi- ha venido a crear al fin dos Estados en el Estado; dos países, dos causas, dos intereses, dos deudas, dos créditos, dos tesoros, dos patriotismos, bajo los colores externos de un solo país". Y la reforma que hizo Buenos Aires a la Constitución de 1853, sostiene el pensador nacional provinciano, "ha hecho de la constitución federal, un tratado de federación (dentro de la federación); de las partes de un solo país, ha hecho dos países aliados".
En verdad, y, en definitiva, se trataba de dos proyectos de países incompatibles entre sí, como ya lo marcaran el general San Martín en carta a O’Higgins de 1829 y Facundo Quiroga en carta a Paz de 1830. Pero "como la alianza es leonina y devorante de una parte hacia la otra -coincide Alberdi con San Martín y Facundo-, su rescisión se impone por la fuerza de la necesidad que tiene el oprimido, de desencadenarse para respirar y vivir".
Si se trataba de "dos países" (como lo sabía Alberdi), es decir de dos proyectos de país diferentes, o, como lo hemos dicho muchas veces, de un proyecto de Nación (Patria), por un lado, y de otro de No Nación (Colonia) como la alternativa, la solución estaba clara. En 1880, con Julio A. Roca, la solución fue clarísima: la federalización (capitalización) de la ciudad de Buenos Aires, para que fuera propiedad de toda la Nación y la creación del Estado Nacional para todos los argentinos, fueran estos porteños o provincianos.
Las diferencias estaban claras: país industrial, desarrollado y con bienestar para todos o país no industrial ni desarrollado ni para disfrute de todos, sino de solamente unos pocos; un país manejado por los argentinos o manejado desde afuera; un mundo multilateral de países soberanos y desarrollados o un mundo unilateral de países dominantes y opresores por un lado y de países dominados y oprimidos por el otro. La "rescisión se impone por la fuerza de la necesidad que tiene el oprimido, de desencadenarse para respirar y vivir". No lo podría haber dicho mejor el tucumano.




