Un debate filosófico y cultural pendiente
En un país marcado por urgencias, persiste la necesidad de revisar los fundamentos culturales que definen nuestro rumbo colectivo. ¿Qué valores estamos dispuestos a sostener y cuáles a transformar?

En los años 70 del siglo XX, en Canadá y Australia, y poco más tarde en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, es decir en los países política, económica y culturalmente dominantes del mundo occidental, aparece una teoría que es a la vez una fuerte corriente ideológica conocida como Multiculturalismo, agitada como bandera por los organismos internacionales de educación y cultura e incluso, curiosamente, por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial.
Precisamente, en una de las actividades curriculares de la Diplomatura en Historia Argentina y Latinoamericana que la FFHA de la UNSJ dictó en 2015 junto a otras 12 Universidades Nacionales en coordinación con la Universidad Nacional de Villa María y el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, algunos diplomandos nos preguntábamos qué intereses o propósitos perseguían esos reconocidos imperios coloniales en la década del ’70 -intereses luego ampliamente ratificados en los ‘90 y años siguientes-, para poner en agenda una discusión sobre "las culturas" (en realidad una anacrónica y disgregante discusión étnica), justo cuando buena parte de nuestra generación cuestionaba fuertemente los designios imperiales que nos habían impedido ser una Nación y nos habían dividido en más de 30 "naciones" separadas entre sí sin destino ni viabilidad histórica.
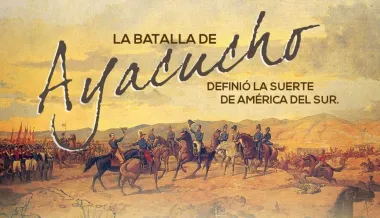
¿Qué objetivo tenía la balcanización étnica disfrazada de multiculturalidad, promovida desde los países imperiales? En el fondo, ese planteo pretendía imponernos la idea de la pureza y diferenciación de las razas, cuando, en verdad, todas las razas se han mezclado en algún momento de su historia, también antes de la llegada de los españoles a América. Sin mestizaje no se hubieran conformado las naciones, mezcla en casi todos los casos de varias etnias originales.
Muy por el contrario, Adolfo Hitler pensaba que "las mezclas raciales colapsaron la civilización", pensamiento retrógrado y absurdo a la vez, pues el mundo es el producto de la integración de pueblos, culturas y civilizaciones en algún momento de su historia, a través de procesos no tan lineales por cierto ni exentos de choques y fusiones.
Ese no es precisamente el problema del actual momento que vive la humanidad. De lo que se trata no es de etnias ni de razas (ni del dominio de unas sobre otras) sino de países y poderes financieros concentrados y dominantes, por un lado, y países dominados y generalmente divididos por distintas razones (históricas, étnicas, religiosas, de razas, de origen o de supervivencia económica), y subordinados (a caballo de esas divisiones) a los designios de esos países imperialistas y colonialistas que quieren dominar el mundo, eso sí, a la vieja usanza salvaje.
Identidad versus Diversidad
Según el diccionario digital Wikipedia que recoge las nociones globales de uso corriente, el término multiculturalismo designa la "coexistencia pacífica" de diferentes culturas en una misma entidad política territorial, y es a su vez una teoría que busca "comprender" los fundamentos culturales de cada una de las naciones caracterizadas por su gran diversidad cultural.

Cabe aclarar, antes de aceptar sin más esos conceptos o definiciones, que las "naciones" latinoamericanas no son en realidad "naciones" sino una misma y grande Nación en su conjunto –con una identidad histórica y cultural mayoritaria, resultado de la integración de las culturas indígenas e ibéricas, e incluso africanas-, como la concebían los héroes de nuestra Independencia y sus contemporáneos, y tal como lo sostiene y lo ha sostenido el pensamiento nacional latinoamericano con Bolívar, Martí, Ugarte, Ramos, entre muchos, hasta nuestros días.
Bien decía José Martí en 1891: "Nuestra América y todos sus pueblos son de una naturaleza de cuna parecida o igual, e igual mezcla imperante", base y complemento de ese otro pensamiento del gran chileno Felipe Herrera: "Nuestra América no es un racimo de naciones sino una sola nación deshecha".
Por supuesto, desde organismos internacionales (que generalmente responden a la ideología imperial dominante de la aldea global occidental), nadie cuestiona ni impugna esa categoría de "naciones" atribuida a cada pedazo de nuestra desgarrada Patria Grande, desconociendo de hecho y derecho el carácter macro-nacional de América Latina, cuyos pueblos son partes de una misma nación inconclusa, fragmentada justo al nacer a su vida independiente, debido a intrigas y operaciones del Imperialismo de turno (el imperio británico ayer, el imperio norteamericano hoy), con la complicidad y beneplácito de las oligarquías lugareñas.

Seguramente esta interpretación crítica de la historia no cuenta con la aprobación de esos organismos "globales" ni figurará nunca en su agenda -ni en la de 2030 ni en la del 3000 tampoco-, así como no figura ni figurará entre sus presupuestos ni paradigmas culturales, pues su propósito no es liberarnos de nada ni procurarle un "buen vivir" a nadie, sino dividirnos para mantenernos dominados, con todo lo que ello significa.
Multiculturalismo y Nación
Estamos de acuerdo en que el término "multicultural", tal como lo entienden esos organismos, se aplique a Canadá, que a pesar de su multiculturalismo es considerada debidamente una Nación y "una de las urbes más multicultural del mundo, con casi 40% de su población de origen extranjero" (Wikipedia).
A propósito, se preguntaba Manuel Ugarte a principios del siglo XX, aludiendo a Estados Unidos: "Si la América del Norte, después del empuje de 1776, hubiera sancionado la dispersión de sus fragmentos para formar repúblicas independientes… ¿comprobaríamos el proceso inverosímil que es la distintiva de los yanquis?". No hay duda de que "lo que lo ha facilitado –se respondía Ugarte- es la unión de las trece jurisdicciones coloniales que estaban lejos de presentar la homogeneidad que advertimos entre las que se separaron de España. Este es el punto de arranque de la superioridad anglosajona en el Nuevo Mundo".

Resulta curioso que, en general, a América Latina se la cuestione y se le objete e impugne su carácter o condición nacional, con el mismo argumento que a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica se les reconoce y valora el mismo carácter o condición nacional en cuanto a la unión y/o reunión de sus partes.
Según la historia mitrista ("Historia de San Martín"), la disgregación de Nuestra América fue un hecho consumado por "la coordinación de las leyes normales que presidieron la fundación de las repúblicas sudamericanas… según ley natural". ¡Llama la atención que para la Historia y la Cultura Oficial –en línea con la cultural imperial dominante- sea una ley natural la disolución de la Grande Patria Americana del Sur, e igualmente natural la unión de los Estados Unidos del Norte o del bilingüe Canadá!
Unión y desunión, ¿pueden responder a una misma ley natural?
Tampoco resulta extraño, viniendo de quien viene, que desde entidades internacionales dominadas por el pensamiento único o, en su defecto, por la "coexistencia pacífica" heredada de la Guerra Fría, se haya percibido por derecha y por izquierda "la necesidad de crear nuevos mecanismos sociales que favorezcan la diversidad cultural, la "equidad" y la creatividad social en el plano local, nacional y regional".
En realidad, la necesidad inmediata de nuestros pueblos para liberarse del peso que les impide despegar y del domino que los subyuga, es otra: favorecer la identidad que los hermana (a pesar de la diversidad étnica y/o cultural de origen), entender que la "equidad" no vendrá si no es a través de una verdadera y profunda Justicia Social que alcance a todos, sean del origen étnico que sean, y reconocer, por encima de todo, que si hay algo que a América Latina y el Caribe le sobra, es creatividad, originalidad y potencialidad en su conjunto, producto de su rica y común historia y de su profunda y provechosa mestización étnica, religiosa y cultural que la convierte en una de las grandes naciones del futuro.




